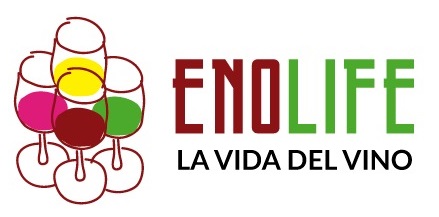En el pueblo Amaicha del Valle, a 164 km de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, en plenos Valles Calchaquíes, se erige una bodega de piedra construida e inaugurada en 2016 por una asociación cooperativa de productores que hoy llega a 60 familias. Actualmente, la comunidad Amaicha está conformada por unas 5.000 personas.
Su origen se remonta a los incas, su lengua proviene del quechua y sus parientes más cercanos son el pueblo originario de los Quilmes. Con uvas malbec y criollas elaboran unos 15.000 litros anuales del vino de alta gama Sumak Kawsay (Buen Vivir, en quechua), cuyo precio es definido cada año con el asesoramiento del Cacique y el Consejo de Ancianos que dirigen la comunidad. Consideran a su producto como un ser vivo, fruto de la generosidad de la Pachamama o Madre Tierra.

En el noroeste de Argentina, a 164 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 2.300 metros sobre el nivel del mar (msnm), en el Valle Calchaquí, se encuentra Amaicha del Valle, un pueblo de la Gran Nación Diaguita que mantiene su ancestral sistema político encabezado por un Cacique y un Consejo de Ancianos.
Como pueblo de tradición agrícola, los Amaichas mantienen una relación especial con la Pachamama (Madre Tierra) y siembran conciencia sobre el carácter de sujeto vivo que debe reconocérsele a la Tierra. Con 5.000 habitantes en el pueblo y zonas aledañas, los Amaichas son poseedores de un territorio comunitario en el Valle Calchaquí con una extensión de unas 52.000 hectáreas reconocidas, cuyos derechos están respaldados por una Cédula Real Española otorgada en 1716 y protocolizada en 1892 por el Estado nacional argentino. Allí, en 2016, se inauguró a Bodega Comunitaria Los Amaichas, manejada por 60 familias que trabajan en forma comunitaria para producir sus vinos, entre ellos una etiqueta de nivel premium con la marca Sumak Kawsay (Buen Vivir, en el ancestral idioma quechua).
Vinos que no tienen precio
Inaugurada el 1 de agosto -día en que cada año se celebra en Argentina a la Pachamama– de 2016, la Bodega Comunitaria Los Amaichas se halla emplazada en el siempre soleado Valle Calchaquí. Su construcción y puesta en marcha demandó unos 5 años de esfuerzo mancomunado, desde su proyecto inicial en 2011.
Actualmente, el emprendimiento se sostiene en base al trabajo de unas 60 familias de Amaicha del Valle, con la particularidad de que el fruto del esfuerzo beneficia directamente a dicha comunidad debido a la ausencia de intermediarios, generando empleos de calidad que dignifica su labor e identidad cultural.
La bodega tiene capacidad instalada, viñedos y logística suficiente como para producir 50.000 litros de vino al año. Pero, según detalla Germán Flores, un joven comunero, productor y vendedor del pueblo, “la bodega hoy está entre 10 y 12 mil litros anuales, en 2023 produjimos sólo 1.500 litros por las heladas y el granizo, en 2024 duplicamos esa producción y esta cosecha esperamos crecer más». Flores también menciona que en la cercana Cafayate, varias marcas pueden llegar a la impactante cifra -comparada con la amaicheña- de 7.000.000 de litros anuales de vino. En la bodega Amaicha se elaboran mayoritariamente las variedades malbec (80%) y criolla (20%), esta última cepa año a año más valorada por los consumidores debido a su condición de uvas orgánicas.
El vino que producen se denomina Sumak Kawsay -«Buen Vivir» en lengua quechua-, concepción filosófica que contempla un desarrollo sustentable en armonía con la Madre Tierra, manteniendo con ella un equilibrio no sólo material sino, sobre todo, espiritual.
¿Qué es el Sumak Kawsay o Buen Vivir?
Se trata de un nuevo paradigma para la humanidad planteado desde los pueblos indígenas, el campesinado, y asumido ya por otros sectores al punto que figura en las constituciones de Bolivia y Ecuador y que propone, básicamente, vivir en armonía con la naturaleza y respetar los derechos de la Madre Tierra a la que se considera un ser viviente.
Se trata de vinos de altura de alta gama y marcada identidad, con la particularidad de que su precio de venta al público es consensuado en una asamblea que establece un valor tal que permita a las familias productoras continuar reinvirtiendo y haciendo crecer el emprendimiento colectivo.
Ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura nuestra bodega está encriptada bajo la característica de propiedad comunitaria. Se usa el CUIT de la comunidad. En otros lados, una cooperativa, por ejemplo, son 60 productores y ponen 60 CUIT… Acá no, es distinto. Nosotros siempre tuvimos conciencia fuerte de que queríamos ser comunidad y esperábamos respeto a nuestras formas jurídicas, y lo conseguimos».
Eduardo «Lalo» Nieva, cacique del pueblo amaicha entre 2009 y 2021 y actual guía turístico en la bodega.
La producción vitivinícola de los Amaichas contempla un desarrollo sustentable en armonía con la Madre Tierra, la Pachamama, divinidad a la que veneran en la fiesta celebrada durante el carnaval. Los vinos de esta bodega se gestan sin el agregado de químicos ni fertilizantes durante el cultivo de la vid, pero además encierran todo un recorrido por la cultura originaria que la sostiene.


Historia de la comunidad
El pueblo Amaicha forma parte de la Gran Nación Diaguita que mantiene su ancestral sistema político encabezado por un Cacique, un Consejo de Ancianos y una Asamblea. Aún cuando en Amaicha y sus alrededores existen numerosas pruebas materiales de la presencia de los ancestros originarios, los primeros estudios arqueológicos datan de los siglos XV a XVII y los primeros registros escritos sobre los amaychas se remontan a 1637.
No obstante, la presencia amaycheña se vuelve más concreta y frecuente a partir de los sucesos bélicos relacionados con el falso inca Bohórquez. Gracias a una reunión de caciques que éste organizó en 1657 en Pomán, se conoce que “Cachoena, que no esta baptissado es Cacique principal del pueblo de Amaicha, tiene 150 yndios de pelea y hasta 750 personas de familias”. Esta primera estimación registrada en documentos de época permite hablar de los ancestros como un grupo humano formado por más de 1.000 personas que tuvieron su pukará sobre el extremo noreste de la Sierra del Aconquija, a la orilla del actual río Amaycha y frente al actual poblado de Los Cardones o Zurita. Allí se encuentra todavía lo que un documento de 1692 denominó “el paraje que llaman el Fuerte de Amaicha”, que había sido desalojado por el ejército español en 1665.
En ese año, cuando se produce la última invasión española a Calchaquí (hoy conocido como Valle de Santa María) los ancestros Amaychas, junto con el pueblo Quilmes, son derrotados militarmente y “expatriados” o “desnaturalizados” y llevados hacia la jurisdicción de San Miguel de Tucumán.
En el caso de los Quilmes, al ser más numerosos, son repartidos a localidades cercanas de las ciudades de Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires. Los amaychas, en cambio, son entregados a un solo encomendero e instalados en unas tierras en la orilla oeste del “Río Grande” o Río de Salí, a unas “7 leguas” hacia el sur de San Miguel, para fundar el Pueblo de Amaicha. De esta primitiva fundación sólo quedó el topónimo: Amaycha del Llano.
Para empezar a entender el desastre demográfico que causó la invasión española en la historia del pueblo, se puede comparar la cifra de 1.000 amaycheños mencionada en 1657, con la obtenida por el primer censo colonial efectuado en 1673 que arrojó un total de 199 “indios”.
A pesar del sometimiento físico y cultural, a los pocos años de estar lejos del terruño, mientras la codicia de los militares hispanos los conducía a conquistar las tierras chaqueñas, algunos de los antiguos empezaron a animarse a escapar y volver al valle. A través del censo realizado en el llano en 1688, se sabe de una población de 277 amaicheños. Para entonces ya había 20 “fugados” que estaban viviendo en familia en Calchaquí.
Hacia 1716, se sabe de la existencia de una Cédula Real a través de la cual la corona española entregó a los pueblos amaicha y quilmes sus antiguas posesiones en el valle. En 1753 se efectivizó, dando posesión real al Cacique de los pueblos del Bañado de Quilmes, San Francisco, Tiu Punco, Encalilla y Amaicha, Don Francisco Chapurfe.
Si bien aún no se conoce con certeza cómo fue el proceso integral de retorno al valle, los censos realizados a lo largo de los siglos XVII y XVIII por el gobierno colonial, muestran un número descendente de población en Amaycha del Llano y un flujo de personas entre pueblos desterrados del valle (Tafíes, Famayllaos, Tolombones, Colalaos, entre otros) a través de matrimonios imposibles de controlar por parte de las autoridades. En cambio, sí se conoce que el retorno no fue fácil, ni gratuito: en 1793 un terrateniente salteño apellidado Aramburu inicia una causa judicial contra los “Indios del Pueblo de Amaycha situado en Tafi”. Este documento que demuestra que aún durante el reinado español ya existía nuevamente Amaycha en Calchaquí, fue el puntapié inicial de un pleito que finalizaría a favor de esta comunidad recién en 1892, mediante la Protocolización de la Cédula Real.
Desde entonces, los amaichas han sido dueños indubitables de estas tierras, aunque han existido constantes intentos por minar la integridad de ese territorio. Esto, según expresan voceros de la comunidad, «nos recuerda y obliga a no bajar la guardia ante los cambiantes procesos de privatización que pretenden alcanzar este territorio indígena».
Cultura e identidad agraria
Tierra y territorio conforman un concepto indivisible que constituye el eje principal sobre el que se sustenta el derecho indígena reconocido en los fueros internacionales, nacionales y provinciales. La existencia de una tradición comunitaria en relación a una práctica colectiva del derecho a la propiedad de la tierra representa el modelo de convivencia organizada y preexistente. Esta concepción señala que la pertenencia de la tierra no se centra en un individuo sino en su comunidad y se expresa a través de la tradición agrícola que les ha permitido desarrollar el arte de obtener frutos de sus entrañas. Esto explica el lazo indisoluble que mantienen con la tierra, considerándose sus hijos, y el condicionamiento cultural que los une al territorio que habitan.
El derecho maestro o derecho propio de Los Amaichas es un conjunto de normativas consuetudinarias contenidas en una Constitución Política Indígena en vigencia que sienta bases de la Gobernanza comunitaria conocida como “El buen vivir de los Amaichas, un camino hacia el equilibrio con la Pachamama». Como pueblo de tradición agrícola, los Amaichas mantienen una relación especial con la Pachamama y siembran conciencia sobre el carácter de sujeto vivo que debe reconocérsele a la Tierra.
Su organización social incluye la “minga”, el “trueque”, el “torna y vuelta” y el “al partir”; formas de trabajo comunitario vigentes aunque sin la periodicidad suficiente para contraponerse al individualismo. El Buen Vivir apunta al resurgimiento de valores formativos del Ser Humano como la solidaridad, la obligación moral de participar en obras de usufructo comunitario, el equilibrio para el uso de los recursos naturales teniendo en cuenta su preservación para las generaciones venideras; en suma para alcanzar el estado de “Saber Ser”.
Tierra de cantores y copleras, de eximias teleras y productores de vinos pateros, conquista a fuerza de embrujo telúrico y clima benévolo; la cifra es contundente: allí el sol brilla 360 días del año.
Geografía
La comuna de Amaicha del Valle pertenece al Departamento de Tafí del Valle y como región se integra a los Valles Calchaquíes. Ubicada al noroeste de la provincia, a 164 km de San Miguel de Tucumán y a una altura aproximada de 2.300 msnm, limita al sudoeste con Santa María, provincia de Catamarca y al norte con Cafayate, provincia de Salta. El clima de la zona es semi desértico y las lluvias son insuficientes. Dentro de la región las lluvias alcanzan 160 mm anuales aproximadamente, siendo diciembre, enero y febrero los meses de mayores precipitaciones.
Durante el verano la temperatura ronda los 25° y en invierno la mínima oscila entre los 13° y 15° con días extremos de 5° y algunas raras excepciones en que la temperatura desciende a 8° y 10° bajo cero. En los meses invernales suelen producirse heladas, lo que afecta a la actividad agrícola y ganadera; y al igual que en la primavera, los vientos son muy secos. En verano es frecuente el fenómeno del granizo.
La zona se caracteriza por las montañas que rodean al valle y la presencia de algunas mesetas.
En la zona existe uno de los asentamientos preincaicos más importantes de la Argentina, cuya relevancia llega a nivel internacional. Tras años de olvido, en 1977 el sitio fue reconstruido en un 15%. Más de una década después, durante los años ’90, se construyó un hotel en el lugar más sagrado de la región. La situación despertó el repudio de la comunidad indígena que tras luchas y protestas, logró recuperar el lugar y cerrar el hotel. Actualmente el Sitio Arqueológico “Antigua Ciudad Sagrada de los Quilmes” es administrado por la Comunidad India Quilmes.
La Comunidad indígena Amaicha del Valle posee en su territorio comunitario una diversidad importante de recursos naturales y culturales para compartir con los visitantes, como ser, desiertos, resto de bosque petrificado, salar, sitios arqueológicos de diferentes periodos de ocupación, lagunas de altura, y nos separa tan solo 18 km del sitio emblemático de la resistencia indígena como ser la Ciudad Sagrada de los Quilmes, del cual Amaicha es el pueblo más cercano con variedad de servicios de hospedaje y gastronómicos y de prestadores de servicios de excursiones a este sitio de relevancia internacional.
Economía
La economía de Amaicha del Valle es principalmente rural, asentada en la ganadería y agricultura a pequeña escala. A su vez, las producciones artesanales gastronómicas, textiles y cerámicas típicas de la zona son potenciadas y estimuladas por el desarrollo turístico.
Esto se ve reflejado en la presencia de cuatro grandes proyectos que consolidan la economía local: la producción de cerveza artesanal Coquena, la Cooperativa de Artesanos, el núcleo de productores de Encalilla y la bodega comunitaria Los Amaicha.
Visitas: Eduardo «Lalo» Nieva es el guía comunitario que explica la elaboración del vino y va conduciendo a los turistas por las instalaciones de la bodega. Gabriela es guía y marida la docencia con el trabajo en la bodega. Teléfono: 0381 506-4029. Se halla en la ruta 307, en el kilómetro 115. Se puede visitar todos los días de 9 a 13 y de 14 a 17 hs. Y seguirlos en https://www.facebook.com/bodegacomunitarialosamaichas/
Fuentes: Comuna Amaicha del Valle y Página 12